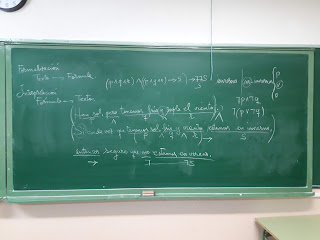LA
ENCRUCIJADA DE EUROPA
Acabada
la segunda guerra europea empezó la construcción de Europa. Unas mentes
esclarecidas (o quizá una necesidad, quién sabe) se empeñaron en arreglar lo
que unos niños habían destruido; unos niños egoístas, inconscientes y
caprichosos. Querían unir las fuerzas que tiraban para sitios diferentes, hacer
amigos a los antiguos enemigos, y evitar, tal vez, que la historia se
repitiera. Alemania, que había invadido a Francia, se subió al mismo barco que
los franceses. Y el Reino Unido, que se había enfrentado a Francia desde mucho
antes de Napoleón, hasta se embarcó en el proyecto de unirse; el símbolo de
esta concordia fue el avión supersónico que construyeron entre los dos: el
Concorde.
Después
se acusó a la integración europea de ser un proceso meramente económico; la
Europa de los mercaderes, se decía; su nombre era Comunidad Económica Europea,
de modo que, desde sus propias señas de identidad, no tenía aparentes
intenciones culturales, ni mucho menos políticas. Lo que se quería era derribar
las fronteras, que circularan libremente las mercancías: no las personas. Las
fuerzas centrífugas, en la izquierda, querían la Europa de los pueblos, y como
eso no era posible, se oponían a ella; lo mismo pensaban en la derecha, desde
la otra orilla.
Todo
cambió cuando el proyecto se abrió a la libre circulación de las personas. La
Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Unión Europea. Desaparecieron las
fronteras no sólo para las mercancías, sino también para las personas; se facilitó
el intercambio cultural y en el horizonte estaba, como una meta más o menos
lejana, la unión política. Pero el proyecto de constitución europea, que
impulsó desde Francia el antiguo presidente Giscard d’Estaing, fue rechazado en
referéndum por los franceses; el mismo año que se aceptaba en España. Los
Estados Unidos Europeos se convirtieron en una idea más lejana. Las fuerzas
nacionales se fortalecían al tiempo que las de la unión se quedaban estancadas;
Europa nunca tuvo una verdadera diplomacia común, los países se negaban a ceder
soberanía, y hubo un compás de espera en donde lo centrípeto, en un equilibrio
inestable, empezaba a conocer la parálisis frente a lo centrífugo.
Luego
vino la reacción del otro lado: los enemigos de la unión se hicieron más fuertes.
En Francia los nacionalistas tiraban para dentro, luego en Austria; Italia se
desgarraba por dentro, el norte rico no quería compartir nada con el sur pobre,
y luego vendría formulado más claramente el rechazo de Europa; después vendría
Holanda, Cataluña, hasta que el Reino Unido nos despertó a todos haciendo
realidad la separación: el Bréxit puso racismo y xenofobia donde había habido
convivencia; el nacionalismo catalán enfrentó a las comunidades menospreciando
a los catalanes que vinieron de fuera y falseando la historia y lo que es peor:
robando y corrompiéndose hasta la médula con los votos de buena parte del
pueblo; si ha de haber ladrones (pensaban seguramente) mejor que sean de casa;
pero no se les ocurría que pudieran luchar por un mundo sin ladrones, ni de
dentro ni de fuera. La tensión nacionalista se contagió después a Hungría. A
Polonia. A España.
Pero
los europeos más esclarecidos siempre han abogado por la unión: dejemos a
Carlomagno, a Carlos V, a Napoleón (y, por qué no, a Hitler) que quisieron
hacerlo por las armas. Pensemos en la Europa de la paz. El camino de Santiago.
Las universidades de la Edad Media. Erasmo. El camino de Santiago favoreció
rutas de contacto, no sólo comerciales, entre los europeos. Durante la Edad
Media los estudiantes podían enseñar y aprender en Bolonia, en Montpellier, el
París, en Oxford, en Salamanca, y se entendían en latín: un espíritu
infinitamente más cosmopolita que la España del año 2000, donde los padres se
manifestaban para que el autobús no llevase a sus hijos al pueblo de al lado; y
donde, para colmo del ridículo, se oponían a que se los llevaran, dentro de la
misma ciudad, dos calles más abajo; esta estrechez de miras no tiene nada que
ver con la amplitud de horizontes de la universidades medievales; en El nombre de la rosa Umberto Eco pone en
escena a un profesor inglés, acompañado de un alumno alemán, viajando a una
abadía que se encontraba en Italia; y en cuya biblioteca se deleitaban con los
únicos ejemplares de algunos libros, en un mundo sin imprenta, que había en
toda la cristiandad.
Luego
vendría Andrés Laguna. Abogaría por el entendimiento de las culturas, por el
conocimiento de los pueblos, por la unión de los europeos. Porque más
importante que las culturas son las personas, o, para decirlo con mayor
propiedad, las culturas son el abono donde crecen, solidarias, las personas;
las culturas, no los cultos; la razón y el sentimiento, no la exclusión y la
ortodoxia; la apertura a lo que hay fuera, que es la lluvia que riega las
tierras que han sido plantadas con el espíritu nacional. La única posibilidad
de que los europeos no se mataran entre ellos era para Andrés Laguna que se
unieran. Y con la inmensa variedad de sus territorios la cultura europea sería
una de las más ricas del mundo. Cuando Stefan Zweig escribe sobre el fin del
siglo XIX titula a su libro “Memorias de un europeo”; no de un austriaco, no,
de un europeo. La apertura de miras siempre ha sido un abono excelente para la
cultura. Hubo un tiempo en donde los griegos recuperaron la escritura,
conocieron la moneda que facilitaba los intercambios, se fueron de la península
a Jonia y de Jonia a Mesopotamia, conocieron a los egipcios, supieron de
Gilgamesh y leyeron las tablillas babilonias, y entonces aprendieron de
astronomía, de matemáticas y del mundo, y empezaron a observar: entonces empezó
la filosofía; fue, dice la historia, cuando los griegos salieron de Grecia;
entonces se hicieron más griegos.
De
todos los avatares que ha conocido Europa uno de los más duros ha sido la epidemia
del año 2020. Que se fue convirtiendo en pandemia. Un microorganismo muy
agresivo, una variedad de coronavirus, obligó a aislarse no ya a Europa, no ya a
cada uno de los países, sino a las familias dentro de ellos. Las calles están
desiertas. Las tiendas, cerradas, salvo las que son de primera necesidad. No
hay bares, los hoteles no abren, se acabaron las aglomeraciones, las fiestas,
no hay librerías y los libros se leen por internet. Se han interrumpido los
intercambios, la policía intercepta a quienes hablan, sólo se puede salir a
comprar o a pasear al perro. La crisis ha destruido los intercambios entre
países, pero también dentro del mismo país, y como no es posible que los
individuos vivan solos, los únicos intercambios presenciales se dan en la
familia; luego están los intercambios virtuales, mucho bulo y poca esencia, y
si antes encontrábamos algunas mentiras en la tele, hoy encontramos muchas
mentiras en internet; antes la televisión era aprovechada por el poder para
crear su farsa; hoy los wasaps y los tweets sirven para que todo el mundo cree
su farsa, cada uno la suya, incluida la más peligrosa de todas, la del poder.
Cuando
hayamos derrotado al virus se acabará la crisis sanitaria; y por terrible que
parezca sólo morirán unos cientos de miles de personas en el mundo; no diezmará
la población como hizo la peste negra, y una pandemia no le llegará a la suela
del zapato a aquella epidemia terrible: virtudes del progreso, contra el que
muchas voces gritan.
Luego
vendrá la crisis económica. Muchos vislumbran que será una crisis terrible, a
todas luces devastadora. La experiencia nos dice que a todo desastre económico
le suele seguir un desastre social, y que los millones de parados, excluidos
del sistema, se ganarán la vida como puedan: en Estados Unidos se están
vendiendo muchas armas porque la gente piensa que tendrá que defenderse de los
robos que crecerán de manera descomunal. Pero los excluidos también pueden
encontrar sueldo en las milicias de los desaprensivos, que se formarán para hacer
estallar guerras terribles.
Hay
que evitar eso. Hay que ayudar a los parados, pero sobre todo crear empleo para
que dejen de estar parados, y no sólo por humanidad: también por interés. Por
humanidad: quienes tienen deberían sentir el deseo de ayudar a quienes no
tienen. Por interés: si no lo hacemos viviremos en un mundo de destrucción. De
modo que tanto por interés como por altruismo nos conviene ayudar a los demás.
Ahora
bien, esa ayuda no vendrá de la empresa privada. Habrá, sí, algunas acciones generosas,
gente como Bill Gates o Amancio Ortega; pero la mayoría de los empresarios irán
a lo suyo: la ganancia; ya lo están demostrando subiendo el precio de las
mascarillas, que es un producto de primerísima necesidad para protegerse del
coronavirus; y lo están haciendo en muchas farmacias.
Es
inverosímil, pues, que la solución venga de la iniciativa privada. Vendrá de
los Estados. El padre fundador de la economía moderna, Adam Smith, lo dice bien
claro en su biblia: el motor de la riqueza (y a eso lo llamamos liberalismo) es
la ambición, el egoísmo, el interés; se trata de gastar lo mínimo y de ganar lo
máximo. El Estado, por el contrario, tiene que gastar mucho y ganar poco,
porque su misión no es hacerse rico, sino ayudar al indefenso. Evidentemente para
gastar dinero antes hay que ganarlo, y eso puede hacerse de tres maneras:
cobrando impuestos, volviéndose empresario o aliándose con la empresa privada;
lo primero es necesario, pero doloroso; lo segundo tiene sus límites, porque
las empresas públicas tienen vocación de servicio y eso limita sus ganancias;
lo tercero sería ideal, pero tendríamos que saber cómo se hace. Y está también
el gran problema de las empresas: la corrupción. Hay gestores públicos que
meten mano en el dinero de todos y se llevan buenos bocados: eso es cierto,
pero no habría que deducir de ahí que hay que acabar con las empresas públicas
para acabar con el problema; la iniciativa privada también tiene sus corruptos,
y sin necesidad de llegar a Julio César Arana o James Maddoz, podríamos
recordar que hay empresarios que han esquilmado sus empresas, o dueños
subordinados que han prosperado a costa de robar a los dueños principales, o
dueños de bancos que han robado a sus propios bancos: como hizo Mario Conde. Eso sin contar que, si no
hay regulación de comercio, las prácticas comerciales pueden llegar a
confundirse con las de los piratas. No, para combatir la corrupción pública no
hay que acabar con la empresa pública, porque en la empresa privada también hay
corruptos. La solución está en otra parte.
El
comunismo antidemocrático ha pretendido poner la economía al servicio del pueblo:
los hechos hablan por sí solos. La economía liberal ha pretendido crear
bienestar colectivo con el egoísmo privado: los hechos hablan también. Quizá la
solución haya que buscarla en la postura de un Vargas Llosa suponiendo que en
una economía liberal debe haber gente valiente (héroes) para corregir los
errores y los excesos; o todavía mejor, en una postura intermedia: esos excesos
no pueden ser corregidos por los individuos, sino por el Estado; y es la
socialdemocracia, que viene de la mano de Keynes. La socialdemocracia también
ha fracasado, ¿y por qué? Porque si se sostiene sobre la presión fiscal, el
progreso hace la vida más atractiva y, para disfrutarla, las parejas cada vez
tienen menos hijos; paralelamente el progreso hace que la gente viva más; el
resultado es que cada vez nacen menos jóvenes y hay más viejos que mantener
(porque el Estado ya se ha gastado lo que ellos aportaron en su día para que no
los sostuviera nadie). El problema de la socialdemocracia es demográfico: el
envejecimiento de la población; el Estado gasta más en los necesitados y cobra
menos impuestos de la fuerza de los jóvenes. Hay que buscar la manera de hacer
compatibles la calidad de vida y el crecimiento de la población; tener hijos no
debería significar que renunciáramos a disfrutar; sobrevivir como especie no
debería ser incompatible con vivir bien como individuos; que no sepamos hacerlo
no quiere decir que no lo podamos hacer; es cierto que saber es poder, pero
incurriríamos en una falacia si dedujéramos que seríamos impotentes si no
supiéramos cómo actuar; la ignorancia de hoy puede ser el conocimiento del
mañana.
Éstas
son las bases sobre las que se mueve actualmente la sociedad. Sobre estas bases
tendremos que buscar la solución al desastre económico que seguirá a la
pandemia; una solución que evite la guerra europea. Lo primero que se nos
ocurre es gastar: que los Estados inviertan mucho dinero. ¿Problemas? Que ese
dinero se gastaría en ayudar a la población vulnerable, no tanto en producir. Y
que eso endeudaría a los Estados: los cuales quedarían expuestos a la
depredación de sus prestamistas, que, siguiendo las leyes del mercado, les
cobrarían intereses abusivos. La solución podría estar en que los países ricos
compraran deuda de los países pobres y que no los asfixiaran con sus intereses,
y ahí es donde vuelve Europa.
Si
algún sentido tiene Europa es, hoy, la solidaridad. Sobre esa solidaridad se
creará mañana el beneficio; la alternativa, si destruimos Europa, será la
guerra de todos contra todos. Alemania y Francia volverán a ser enemigos.
Francia y el Reino Unido se mirarán otra vez con desconfianza. Pero lo peor es
que los países ricos no quieran compartir nada con los países pobres. Holanda,
Austria, Alemania, Cataluña, el Reino Unido barrerán todos para sí. Nada
importarán los vecinos, por más que estén llamando a la puerta, como decía un
soneto de Lope de Vega: ¿cuántas mañanas llamaste a mi puerta? Y no te abrí. ¿Y
cuántas otras contesté: mañana te abriremos, para lo mismo responder mañana?
Aquí
hay que mirar a los pueblos en relación con sus élites. Podríamos decir que el
pueblo (así, simplificando mucho) es el que sufre la vida, tanto para bien como
para mal, y que las élites son quienes, por tener resuelto el problema de la
vida, no tienen que preocuparse de vivir y pueden pensar: me refiero a las
élites políticas e intelectuales; sería ideal que pudiéramos incluir a las
élites económicas, pero la realidad no dice que, salvo en casos aislados como
Yunus, tal vez Soros y Bill Gates, no es realista hacerlo: los hechos hablan,
pero no solamente los hechos; también la ideología de Adam Smith. Quizá lo que
llamamos “pueblo” tenga que escindirse en varios grupos: el pueblo llano que
disfruta y sufre, y a veces se muestra generoso y a veces vive el rencor; los
poderosos que se creen más que nadie, y que les puede la avaricia y la soberbia
pero a veces son generosos, y unas veces disfrutan y otras ni pueden ni saben disfrutar;
y la mezcla de los dos.
Supongamos
que las élites políticas e intelectuales orientan a Europa sobre la senda de la
solidaridad. Hay en Europa líderes capaces de hacerlo, el problema son sus
pueblos. Imaginemos que un país rico, por ejemplo Alemania, lanza una política
solidaria a escala europea; una política altruista, pero que redundaría, con el
tiempo, en su propio interés, y la propia Alemania, que hoy hace un sacrificio,
mañana acabaría ganando. Esa decisión esclarecida de las élites alemanas les
costaría cara en unas próximas elecciones: pues el pueblo alemán, guiado por
sentimientos mezquinos e intereses de corto alcance, es muy probable que
barriera a esas élites y las sustituyeran por demagogos que esperan ahí, agazapados,
aguardando su momento: el momento del egoísmo, de la soberbia, de la
insolidaridad y de la exclusión. Europa se rompería y es probable que cada
Estado acabara saliéndose para recuperar su soberanía: seguramente para ser
león en su propio desierto; que aunque fuera desierto al menos sería propio; y
con eso ya estarían contentos.
¿Y
si Europa no sigue la senda de la solidaridad? ¿Y si, para evitar que la
rompieran los nacionalismos excluyentes, obligara a que cada uno saliera de la
crisis por sus propios medios? Entonces se destruiría a sí misma, porque sus
señas de identidad, sus ideales de apertura y libertad quedaría en entredicho y
una realidad europea contraria a las miras de su ideal sería una realidad
inviable. Esta destrucción ideológica de Europa, sumida en sus propias
contradicciones, iría de la mano de su destrucción política, pues esta vez
serían los países pobres los que se retirarían; acabarían pensando (y con toda
lógica) que si no pueden obtener solidaridad de sus socios recuperarían la
soberanía que les entregaron; o más bien (porque nadie entregó nada a nadie) lo
que cedieron todos para construir el ideal europeo por el que se sintieron
atraídos.
Ésa
es hoy la encrucijada de Europa. Por un lado estamos condenados a vivir juntos
y por otro hay en cada uno de nosotros ese instinto de independencia que
subsiste como una rémora del pasado; como una inercia. Pero en el pasado,
cuando esta idea existía apenas, espíritus esclarecidos como Erasmo y Andrés
Laguna ya supieron ver en el futuro; y se dieron cuenta de que si Europa no se
unía sería el desastre; y lo fue; la guerra de los cien años, que les precedió,
dio lugar a la guerra de los treinta años, a un divorcio radical más allá de
las religiones, a diversos sobresaltos que nos llevaron después a dos guerras mundiales.
Dos suicidios colectivos, tan descomunales como insensatos. Dos pandemias
políticas.
El
pueblo, o más bien los individuos, la gente de la calle, siempre sufre las
consecuencias. Por eso no vota con la cabeza sino con el estómago, y pone rabia
donde debía poner sensatez, donde debía poner corazón pone tripas. Las élites,
que normalmente no sufren de la necesidad, pueden pensar con el corazón y con
la cabeza, ser prudentes y generosas, aunque muchos no lo sean: pero, en
principio, pueden serlo; todo está en que sean unas élites esclarecidas,
ilustradas, como quería Kant; en espera de que lo fuese el pueblo.
El
problema es que las élites son una minoría, y las élites ilustradas todavía
más. Y que en unas elecciones puede sacar más votos la inconsciencia que la
sensatez, aunque tenga motivos. El mundo camina en ese sentido: no olvidemos
que Aznar, cuando se enfrentó a Felipe González, se presentó como uno de
tantos, pretendiendo confundirse con la gente corriente frente al carisma con
el que sobresalía Felipe González; también Donald Trump se presentó diciendo
“yo no soy como ésos” (un político diciendo que no es político es como un
médico presumiendo de no serlo, qué paradoja: y la gente le votó). Hoy
asistimos al triunfo de lo mediocre sobre lo excelente y eso puede hacerle
pagar un precio a la democracia. El pueblo alemán votó a Hitler. Los rusos
retiraron su apoyo a alguien que tenía algo que decir en la escena política,
Mihail Gorbachov, convirtiéndolo en un residuo. Y cuando la democracia se corrompe,
renunciando a mejorar su cultura y renegando de la calidad, es capaz de
condenar a muerte al mejor de los atenienses, a Sócrates, acusándolo de
corromper a la juventud. Es necesario el pueblo para decirles a las élites que
pasan hambre (aunque las élites no la pasen). Y son necesarias las élites para
recordarle al pueblo que hay problemas que no tienen soluciones rápidas; y que
no podemos dar hambre para mañana si nos obsesionamos de manera insensata en
dar pan para hoy. Es necesario un equilibrio, un desarrollo político
sostenible, lo que Hans Jonas llamaba imperativo de responsabilidad: que la
necesidad de sobrevivir hoy no nos impida humanizarnos mañana. En las élites se
encuentra mayoritariamente la calidad, aunque también la tenga mucha gente del
pueblo; y en el pueblo se encuentra la cantidad democrática, medida en votos
que no siempre contienen las mejores opciones. El problema de la democracia es
el de equilibrar la cantidad con la calidad, y la democracia es el problema de
Europa, una democracia de rostro humano: ésa es su encrucijada. Sería estupendo
que lo que construyen los políticos por arriba, cuando es bueno, no lo
derribara la gente por abajo: que el futuro no sucumbiera a manos del presente,
que la prudencia no cayera empujada por la necesidad.
Pero
hoy los políticos no tienen buena fama. Hay malos políticos, es cierto, pero de
que muchos políticos sean malos no se deduce que lo sean todos. Hay que tumbar
prejuicios y ése es el primero de todos, porque si acabamos con los políticos
¿quién nos librará del propio pueblo si enloquece (y la política es el antídoto
de la locura)? Europa es el punto de mira del mundo. De que Europa no se rompa
depende el futuro de la humanidad. Porque en Europa está la cultura que hemos
heredado antes de Grecia, echando sus raíces en Asia, y teniendo un pasado tan
viejo, tiene el mejor trampolín del mundo para mejorar el progreso; para
construir la justicia no solamente desde en sentimiento, sino, a todas luces,
desde la razón.