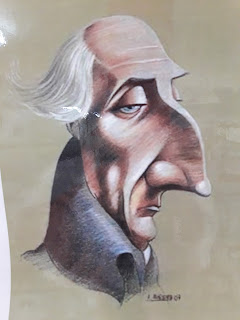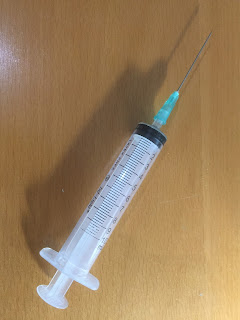LA SERPIENTE QUE SE ENROSCA
Al
principio no había luz. Y tampoco había sombra porque la sombra es el recorte
de la luz y la luz se la había tragado la tierra. Lo que había era una tiniebla
enorme, una oscuridad donde no se recortaban las formas porque las formas eran
tijeras encendidas cortando sombras, y el mundo era oscuro como el fondo de un
pozo sin bordes, como el sueño de unos ojos que no sueñan, como un cielo enorme
sin estrellas: que parece que se va a caer porque la oscuridad de la noche
pesa. Y vino Huiracocha y sacó la luz del mismo vientre de la tierra. Y la luz
se derramó en el cielo y las gotas de luz se clavaron y fueron puntos mezclados
con tierra, unos más, otros menos, y unos eran luminosos como el sol, otros
pálidos como la luna, y en el firmamento, que era un telón negro, figuras de un
teatro muerto donde las luces eran focos de la escena.
El
sol fue luz y salió de la tierra. La luna fue luz y salió del mismo lugar que
el sol, pero estaba más enterrada y por eso era mortecina y brillaba menos; y
luego salieron luces diminutas, diamantes, gemas, unas envueltas en más tierra
y brillaban menos, otras, Huiracocha las había limpiado quitándoles el polvo y
brillaban más, pero nunca como el sol, y esas piedras diminutas, irisadas, talladas
con montones de caras, eran estrellas que se clavaron en el telón del cielo y
fue el primer decorado que hubo en el teatro de la tierra.
Pero
las luces eran blancas. No había color y Venus no era azul, Marte no era rojo,
el Sol no era amarillo y las nebulosas no eran caleidoscopios ni arco iris, ni
era el iris de los ojos sembrado en el cielo como cuadros de Renoir, de Degas,
como luces de Sorolla o lluvias de Turner desplomándose en días de tormenta.
Todo el cielo era negro. Todas las luces eran blancas. Y entre el blanco y el
negro todo era gris, gris blanco o gris negro o gris gris o gris gris y gris,
pero el pincel de la oscuridad guardaba intensidades sin colores; sin alegrar el
mundo, sin teñirlo de nostalgia, y la luz tenía más vida y las sombras tenían
menos, pero no había manchas de colores que pusieran corazón en un mundo de
tripas escondiendo cabezas incontables, almacenes de lógica donde dormitaba la
inteligencia.
En
un lugar de la tierra había montañas de picos cortados como cráteres; y cada
cráter era un pozo de lava fría y cada pozo tenía la lava de un color, y había
miles de pozos con miles de colores diferentes; pero como los indios no sabían
distinguir todos los colores, Huiracocha quiso que en un rincón de aquella
sierra sólo estuvieran los picos del arco iris; que eran muy pocos. Nadie los
había explorado y sólo los indios del crepúsculo tenían el color rojo y el
amarillo y el rojo y el blanco los tenían los indios de la aurora. Los tenían
guardados en cubos y los cubos estaban metidos en un almacén, cerrados con
siete llaves. La llave del lunes, la del martes, y del miércoles y el jueves,
las llaves de los cinco planetas y del sol y la luna, y de las estrellas.
La
culebra siseaba entre las plantas y el suelo, subiéndose a los árboles y
amparándose de las rocas, o escondiéndose bajo ellas. La serpiente miraba al
sol, abría sus escamas, aspiraba profundamente y se llenaba de fuerza.
Huiracocha, padre del Sol, había dispuesto que todos los animales y las plantas
obedecieran al Sol, que era el padre de las fuerzas que se guardaban en ellos.
La serpiente, comiéndose al puma, le quitaba la fuerza al puma que se comía; y
el puma se la quitaba a la llama; la llama se la quitaba a la hierba; y la
hierba se la había quitado al Sol, comiéndose sus rayos con las hojas, que eran
de un gris oscuro, a veces brillante, o a veces negro.

Pero
el Sol sólo brillaba por el día. Inti lo llamaban los indios. El sol Inti se
escondía por la noche y nadie podía encontrarlo, si buscaba su luz, para seguir
viendo las cosas en los días de insomnio. La serpiente buscó con ahínco la luz
de la noche. Anduvo por las selvas, quebradas, picachos, nubes y collados; buscó
en la puna. Y encontró un día, amparados al abrigo de las rocas, enfundados en
sus chullos y envueltos en sus ponchos, unos indios calentándose al fuego, un
fuego que habían encendido arrebatándoselo al rayo, al que habían arrimado un
haz de leña para que prendiera; y el fulgor de las llamas brillaba en la suela
negra de sus ojotas.
El
fuego tenía luz. Y con su luz podía ver en plena noche como si fuese el día.
Pero en la luz tenía calor y vio que si se acercaba mucho se quemaría. Y le dio
miedo. Entonces se marchó porque al luz del fuego sólo podía servirle si la
veía de lejos. Además, ahora dependía de los indios, que eran quienes encendían
el fuego; y no lo encendían cuando quería la serpiente, sino cuando querían
ellos; si antes dependía del Sol, ahora dependía de los indios, y ella lo que
buscaba era una libertad independiente. ¡Promete, oh, Huiracocha, que
encontraré la luz que dependía de mí solo y de nadie más! Huiracocha la miraba
con ojos torvos, y pensaba en castigarla por querer ver la luz sin obedecer a
sus leyes, porque no quería obedecer más que a sí misma, y lo demás le
resultaba del todo indiferente.
Siguió
caminando y vio la luna, que le daba una luz pálida con la que podía ver,
dentro de su corazón más que fuera de su pellejo, aunque también veía las cosas
que había fuera, pero frías. Y le gustó. Vio que ya no dependía del Sol pero
pronto descubrió, también, que ahora dependía de la luna; porque no salía
cuando le apetecía a la serpiente sino a ella; y aun así, cuando salía entre
las nubes no la podía ver y también dependía de las nubes, las mismas nubes que
le ocultaban a veces las estrellas; su voluntad de serpiente no era nada sin la
voluntad del Sol, y de la luna, y de las nubes.
Siguió
arrastrándose buscando la luz que dependiera sólo de ella. Anduvo por sendas,
bosques, selvas, montes y valles. Estiraba su cuerpo haciendo ondulaciones,
como los ríos, y a veces se ondulaba tanto que parecían meandros que quisieran
salirse de la serpiente y formar islas, como los ríos. Hasta que llegó a un
lugar del bosque. La noche era profunda y la intensidad de la sombra espesaba
la bruma del cielo negro. No había sol. No había luna. Detrás de las nubes no
brillaban las estrellas. Y la serpiente
vio, en el cuerpo sin cuerpo de la noche, puntos de luz que brillaban en el
suelo. Como si fueran estrellas de tierra. No es que viera mucho, pero algo se
veía; aunque sólo fuera por no depender del sol ni de la luna ni de las nubes,
mirar por aquella luz diminuta, que alumbraba como faros invisibles, valía la
pena; hasta que se dio cuenta de que ahora dependía de las luciérnagas; no era
libre, no, su voluntad no dependía de sí misma, su voluntad dependía de fuera.
Se
quedó quieta. Estaba cansada y se durmió. Y en sus sueños, vio como un hilo de
plata que alumbraba en la noche por los sitios donde había pasado, los sitios donde
se había movido; eran como ríos que hubiera sembrado y ahora, si quería
avanzar, sería como un río en la noche, un río que se mueve, un río cuyas aguas
nunca estaban quietas aunque descansara. Se volvió a dormir. Y una voz, en la
luna del sueño, le decía, cavernosa, desde el fondo de sí mismo:
-¿De
dónde viste a Huiracocha sacar la luz?
Otra
voz, en el inconsciente, contestaba:
-De
dentro de la tierra.
La
misma voz le preguntaba:
-¿De
dónde la habrás de sacar tú?
La
conciencia de la serpiente le decía:
-Del
fondo de mí misma.

Entonces
pudo dormir, con una tranquilidad que no había conocido en toda su vida. En ese
sueño vio que tenía dentro de los ojos un cristal, un cristalino; que si en los
otros animales el cristalino cambiaba de tamaño, en el ojo de la serpiente se
movía hacia adelante y hacia atrás y esto no dependía más que de sí misma. Pero
este ojo necesitaba la luz para ver, necesitaba del sol, era esclavo de las
nubes, dependía de la luna. A la serpiente le hacía falta un ojo que pudiera
ver en la oscuridad. Un ojo capaz de ver el calor, no solamente la luz. Y se le
ocurrió ponerse en los bordes de la boca unos ojos para ver el calor. Los ojos
luminosos verían por el día y los ojos térmicos le darían visión nocturna. Y
así fue. Ya no dependería del sol, ni de la luna, ni de las luciérnagas, ni de
las nubes. Y es verdad. La serpiente boa tiene ojos en la cara que detectan las
formas y ojos en la boca que detectan la variación del calor; la serpiente, que
tiene fría la sangre, detecta la presencia de otros animales que son de sangre
caliente aunque sea de noche y ya no se quedará sin ver, aunque no haya luz,
como las serpientes subterráneas, las serpientes ciegas.
Huiracocha
se enfadó y su cólera fue profunda. Él había creado todo lo que hay para que
dependiera de él, no para que se criaran voluntades ajenas. Y quiso castigar a
la serpiente por atreverse a ser libre, a vivir sin él, a vivir su vida. No
pudo soportar perder el control de una sola de sus criaturas y así hay padres
que quieren a sus hijos bien atados, y les espanta la posibilidad, aunque sea
remota, de que sus hijos sean más poderosos y mejores de lo que ellos han sido.
Huiracocha lanzó un rayo invisible con su mano. Paralizó a la serpiente, la
durmió, la estiró como una soga y la ató con grapas a la tierra; cuando despertó,
su voluntad era libre pero estaba atada a su cuerpo, que había sido atado a la
tierra, que estaba atada a Huiracocha, que no estaña atado a ninguna voluntad a
no ser del dios Con, que reinó en los tiempos pasados, pero que ahora había
desaparecido. El único color que había era el de la tierra, que era una
variedad del gris, tenebroso, oscuro, que sacaba la luz que tenía dentro
dejando una huella brillante cuando se arrastraba por el suelo. El río es una
serpiente que camina.

La
serpiente, que era del color de la tierra, fue condenada a perder su color. La
ataron, estirada sobre el suelo, para que no se moviera. Y aparecieron muchos
indios con un cubo de agua y una brocha. Luego apareció una india que transportaba
un cubo lleno de intensa pintura roja. Detrás vino un niño que llevaba en su
mano un cubo de pintura amarilla.
Se
pusieron en fila todos los que llevaban cubos de agua, mirando a la serpiente,
desde el primero, que estaba junto a la cabeza, hasta el último, que estaba
junto a la cola. El dios Sol, hijo de Huiracocha, los miraba desde el cielo.
Todos los indios tuvieron que vaciar la mitad del agua que había en sus cubos.
Luego vino la mujer con su cubo rojo y pasó delante del primer indio sin decirle
nada. Fue adonde estaba el segundo y echó en su cubo un vaso de la pintura que traía
en el suyo. Luego fue al tercero y le echó dos vasos. En el cuarto cubo echó
tres. En el quinto seis. Y el último indio tuvo que vaciar su cubo para dejar
sitio a todos los vasos de pintura roja que le estaba echando la india.
El
primer indio mojó su brocha en el cubo y pintó la cabeza de la serpiente; como
no había más que agua, la cabeza se quedó como estaba.
El
segundo le pintó el cuello, y como en el agua se había disuelto sólo un vaso de
pintura roja, el cuello se tiñó de un rosado lejano, tan lejano que apenas
parecía rosa.
El
tercero le pintó el primer anillo que tenía la serpiente después del cuello; un
anillo invisible, como si la serpiente estuviera hecha de tubos de carne como vértebras,
como cuentas de un collar, y a todas las cubriera una piel viscosa llena de
escamas. El indio pintó ese anillo y, como en su cubo se habían disuelto dos
vasos de pintura roja, el color rosado ahora se notaba un poco más.
El
cuarto indio le echó con la brocha una pintura rosa que se notaba más todavía.
El
quinto indio pintó el siguiente anillo y le dejó un color rosa todavía más
intenso.
Y
así hasta que el último indio, que no tenía más que pintura roja en un cubo sin
agua, le dejó el anillo pintado de un rojo tan intenso que parecía encarnado o
carmesí, del color de los rubíes, de tonos granates.
Luego
vino el niño y en su mano tenía un cubo de pintura amarilla Pintó él mismo de
amarillo el siguiente anillo de la serpiente. Luego vertió un vaso de pintura
amarilla en el cubo de agua del primer indio, y le dijo que la removiera hasta
que se mezclase toda: y parecía que se había teñido de un amarillo remoto, tan
lejano era su parecido con el amarillo y tan grande su parecido con el agua. En
el cubo del siguiente indio echó otro vaso, y como ya tenía un vaso de color
rojo disuelto en el agua la pintura se volvió lejanamente naranja. En el
siguiente cubo echó dos, y en el siguiente tres, y así hasta llegar al último;
y en el último el color naranja se volvió pastoso e intenso.
Los
indios, entonces, siguieron pintando los anillos de la serpiente uno tras otro.
Y cada anillo que pintaban tenía el color de las naranjas cada vez más fuerte y
profundo. Y cuando terminaron, la cola estaba teñida de un color intensísimo
mientras que la cabeza no tenía color ninguno, tal era la marca del agua; y en
ella fulgían dos ojos vacíos pintados con una raya de miedo.
Luego
la desataron; recogieron sus cubos y se fueron todos; y la serpiente quedó
pintada de tantas tonalidades que parecía un arco iris que se arrastraba por
tierra bañada de todos los colores cálidos: el rojo, el naranja, el amarillo y
el color de la tierra que había en su cabeza; que era, según se la mirase, un
color cálido o un color frío; y por la noche la frialdad de su cabeza
arrastraba un collar de colores que brillaban a la luz de la luna: así la
verían todos los animales y aquellos de los que se alimentaba huirían al verla,
y ya no los podría cazar y se moriría de hambre; pero Huiracocha había
dispuesto que no se muriera nunca para que el hambre la atenazara durante la
noche, mañana y tarde.
También
los animales que la atacaban la podrían ver y le clavarían las zarpas, los
picos y los dientes y no se moriría nunca y tendría que arrastrar toda la vida,
como un rosario de maldiciones, como una cadena, todos los males que la
aquejarían como consecuencia de aquella condena. Y ya para toda la vida no se
podría disimular, no se podría proteger y la verían todos: había sido castigada
a no esconderse, pues tan grande fue su delito como su castigo.

La
serpiente se arrastraba sobre la tierra. Su cuerpo frío iba dejando una estela,
una estela de agua como la baba de los caracoles, como una línea que avanzaba
por donde ella avanzaba, y se veía brillar a la luz de la luna. Porque su
vientre era blanco. Pero su espalda, llena de colores, espantaba a los animales
que huían de ella para que ella no los cazara; y atraía a los animales que no
huían para que la mordieran con sus colmillos, la pincharan con sus picos, la
rajaran con sus zarpas. Un mapa de cicatrices acabó cubriendo la serpiente.
Cuando se cansaba, muerta de hambre mientras dormía la selva, se enroscaba
alrededor de su cola y ponía la cabeza en la última vuelta de la espiral de su
cuerpo, la más grande, y parecía un remolino rojo que se volvía amarillo en el
ojo estrecho que tenía en el fondo; allí donde el agua se hunde en las
profundidades, atraída por la fuerza irresistible del remolino.
Se
despertó y volvió a dibujar con el vientre brillantes estelas blancas. Allí
donde se había enroscado había dejado su huella un círculo brillante, un mar de
agua: un lago. El río es una serpiente que camina. Y volvió a pasar hambre. Y
volvieron los dientes afilados, los picos puntiagudos y las garras aceradas. La
sangre volvió a salir por sus escamas, y era roja donde el cuerpo era rojo y
amarilla donde amarillo. En todo su cuerpo se volvieron a abrir, trocha sobre
trocha, los filos del machete, los surcos del arado.
Se
enroscó sobre una rama. Vio a unos indios comiendo papaya. Sin poder acercarse
a ellos para que no la descubrieran, llena de colores como estaba, condenada a
estar lejos y a no cazarlos, los miró. Un indio rajó la piel con su cuchillo y
desnudó la papaya. Bajo aquella piel, amarilla teñida de verde, apareció la
pulpa; de un amarillo intenso, y el indio la iba cortando y lentamente se la
comía; y saboreaba sus jugos. Hasta que el último corte de su cuchillo abrió,
bajo la pulpa, un pozo negro, negro como el ojo de un remolino, lleno de semillas
que parecían gemas en el interior de una
geoda, como granos iridiscentes de cuarzo; sólo que eran redondos y
negros y tapizaban las paredes de la cavidad que tenía la papaya en el núcleo,
como ojos sombríos de una oscuridad tenebrosa, sin brillo.
El
otro indio cortó su papaya en dos mitades. Con la punta del cuchillo fue
arrancando la pared membranosa del corazón hasta despegar sus tripas, llenas de
pepitas, que tiró al suelo y quedó enredado entre las hojas, soltando gotas y
jugos filamentosos que aún chorreaban, gota a gota, en las ramas. Entonces el
indio empezó a arrancar la pulpa cortándola a trozos y se la iba comiendo y
cuando rascó bien las paredes que cubrían la pulpa sólo quedaba una piel, y la
tiró. Era la cáscara.
¿Ves?
Un indio se comió la papaya de fuera adentro y el otro se la comió de dentro
afuera; la primera fue del amarillo al negro y la segunda del negro al
amarillo; y ahora pensó que se iba a enroscar rodeando la cabeza con su cuerpo
y, después de tejer sobre ella un remolino de colores, en la última vuelta dejaría
la cola; y sería un remolino amarillo que se volvería rojo hacia el centro de
la espiral, allí donde el agua la sorbía desde abajo con su fuerza.
Los
colores estaban cambiados y los cambiaba ella según le apetecía. Levantó los
ojos y vio una cascada cubierta por dos arco iris; el primero tenía los colores
al derecho y el segundo al revés; y era, allá a lo lejos, donde la selva se
hundía en el suelo y el agua se precipitaba como una pulpa hacia el centro de
sí misma; en una tormenta de espuma que ponía estruendo sobre la nube líquida
se deshacía en gotas, y las gotas en nubes, flotando sobre el suelo con un
estrépito ensordecedor.
También
las rocas se hunden en el precipicio de los acantilados. En su caída, se
desnudan al viento y todos pueden ver que también están hechas de capas como
las papayas; se fueron llenando de abajo arriba y cubriendo los tiempos viejos
con los nuevos, tapando, con estratos nuevos, los antiguos. Pero allá al fondo
había un trozo de roca que se había plegado, como las hojas que se doblan
dejando arriba el envés, y, doblada por la fuerza de la tierra y cortada por el
cuchillo del viento, parecía un pastel con las primeras capas arriba dejando al
fondo las últimas; como si la roca estuviera boca abajo; como si fuera una
papaya cortada por la mitad y el indio la hubiera pelado de dentro afuera, de
abajo arriba.
La
serpiente se durmió. Cansada, como estaba, de que todas las fieras le
arrancaran los dolores del cuerpo cubriéndola de cicatrices; de que al día
siguiente se secaran las cicatrices y nuevamente los dientes, picos y garras la
volvieran a rajar. Un día se fijaron los indios en las roscas de la serpiente;
se había formado un lago; sus aguas, teñidas de rojo por el sol, eran manchas
sangrientas arrebatándose en llamaradas; llamaradas granates, amarillas y naranjas,
sangre que manaba de las cicatrices y salpicaba el cielo como una borrachera de
vino tinto, negro y morado, ebrio de dolor, rojo de cólera, contra la crueldad
de Huiracocha.
Volvió
un nuevo día y las cosas volvieron de nuevo. El vientre de la serpiente, con su
hilo blanco que brillaba (tal la tela de una araña) bajo el Sol, cavaba ríos
que corrían y se estancaba en lagos en los sitios donde la serpiente había
estado. Y un día le brotó una sonrisa malévola a la serpiente. Se le cubrieron
los ojos de una mirada cruel, más cruel que Huiracocha, y se expandió su
corazón al ver que había vencido. Sí, había vencido. No era el Sol el que
pintaba los lagos con las luces del crepúsculo sino al revés: los lagos eran
los pinceles del Sol. Agazapado en las sombras, con la pluma en la mano,
garabateando en el papel, el poeta lo escribía. La serpiente se enroscó
extendiéndose como un lago. Pero el agua del lago era blanca, blanca como el Sol,
y no se llenó de colores hasta que la serpiente se hubo enroscado; y allí en el
agua los colores de sus escamas brillaron hasta el cielo y en el espejo del Sol
se pintaron todos, derramándose en pinceladas y brochazos, como la sangre de
una herida (¿quién sabe?, dentelladas, picotazos y zarpazos), golpeada por la
mano de un pintor loco. ¡Era la serpiente, que le daba sus colores al Sol! ¡No
era el Sol el que pintaba las aguas del lago! ¡Había vencido a Huiracocha! ¡Su
voluntad se había impuesto a la voluntad de un dios malo!
Mira.
Que el poeta, desde las sombras, mira. Mío es el triunfo, Huiracocha, no has
podido conmigo, por más que sufro, te he vencido. Nada pueden el hambre ni los
picos, ni los dientes ni las garras, José Santos Chocano. Soy artífice de la
derrota de Huiracocha, del triunfo del río y la serpiente, del brillo de su
cólera en el lago. Que el lago es la serpiente que se enrosca; y el río una
serpiente que camina.