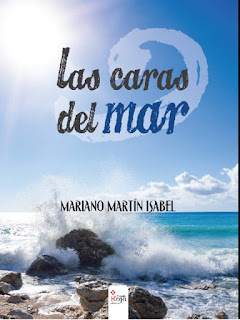PICO
El cuerpo, libre de la voluntad,
sólo se expresa. La voluntad dice las cosas o las calla, y el cuerpo se muestra
siempre sin callar. A veces queremos hacer cosas pero el cuerpo se mueve al
compás de lo que sentimos y la conciencia, que maneja el mundo, no es capaz de
vivir sus vibraciones: las que se filtran en nosotros. Un pájaro. Esas
vibraciones pueden ser un pájaro que pía, tierno, diminuto, indefenso. Un
cuerpecito apenas plumas, una bolita un poco torpe, de patitas frágiles como
paja, como patas de araña, como alambre. Su pico cerrado parece que no vive
pero luego se abre, y es una boca de par en par, como pidiendo la comida de sus
padres. Pero no tienen padres. Están solos.
Bruno terminaba su fiesta aquella
noche. En el suelo, dos pájaros, apenas bolitas, piaban. Bruno los cogió,
agachándose, y los sintió trotar como cosquillitas en la palma de la mano. Su
corazón se encogió y de sus labios escapó una sonrisa; de esas sonrisas que no
quieren expresar nada, porque sólo son expansiones de dentro. Iria, de pie,
miraba; y los ojos de Iria se llenaban de luz como chispitas. Los pajarillos
piaban, piaban y piaban sin parar, piaban. Iria tendió su dedo bajo las patas y
el más vivaz, aleteando por instinto, se subió a ella. Iria lo miró con ojos
anegados y el embeleso, espontáneamente, se trocó en sonrisa. Iria le hablaba
con esos ojos empañados por la emoción y le dijo:
-Chiquitín, no paras de hablar,
menudo piquito tienes; tienes un pico de oro.
-Pico. Lo llamaremos Pico –dijo
Bruno.
-¿Y éste? –repuso Iria mirando al
otro.
El otro pájaro era una bolita que
apenas se movía. Parecía más frágil, como si tuviese algo, como si la debilidad
de su cuerpo le impidiese prolongar en movimiento lo que sentía. Lo más
desamparado nos produce mayor ternura. Tenía los ojos cerrados y Bruno,
acariciándolo con su mano, lo levantó hasta sus ojos.
-¿En qué estás pensando, chiquitín?
Dime algo.
Nada decía. Los pájaros no dicen
nada porque no saben ocultar la realidad, ni plantar palabras bonitas aunque no
sean nuestras, ni poner la cara que gusta aunque no mane del ser; los pájaros
son, y su ser se desparrama en piar, en acurrucar, en moverse; sus saltos, sus
mimos y sus trinos vienen de dentro sin pasar por el filtro de la inteligencia;
y, simplemente, siendo, muestran su ser, su ser se muestra en ellos sin que se
les ocurra en ningún momento tener nada que mostrar. El pajarillo nada miraba,
nada pensaba, nada decía; sus ojillos estaban ciegos.
-Ojitos. Te voy a llamar Ojitos.
Ojitos, vente conmigo.
Como si entendiera, sus ojos se
abrieron al cielo; y Bruno se lo llevó a la cara y lo acarició en un arrebato
de infinita dulzura. Bajó la mano y abrió los dedos: y Ojitos se quedó inmóvil
esperando que lo acunaran, moviéndose en ella.
Buscaron una caja para Pico y
Ojitos. Encontraron una caja grande donde los pusieron, y la cubrieron con la
tapa y en la tapa hicieron muchos agujeros.
-Se han caído del nido, y cuando se
caen ya no los quieren sus padres. Los vamos a cuidar hasta que se hagan
mayores y aprendan a volar; entonces los soltaremos.
Fue un botellazo el que derribó el
nido, lanzado por unos gamberros.
-¿Por qué lloras? –decía Laura a su
hijo.
Y el hijo lloraba desconsoladamente.
Laura lo abrazó, conmovida. El niño lloraba y sus lágrimas, que corrían
abundantes, regaron su cara. Su frente arrugada, sus mejillas rojas, sus ojos
anegados y copiosos le regaban la cara de arriba abajo, surcando su nariz,
cuyas aletas temblaban; sus lágrimas entraban en su boca, que las hallaba
saladas; y se perdían en su cuello sin que sus manos tuvieran la fuerza de
enjugarlas. Las enjugó su madre, que no podía evitar, aunque lo intentase, que
se le empañaran sus ojos.
-Hijo mío, ¿qué te ocurre?
Y lo abrazaba. Con toda la pena de
su cuerpo, lo abrazaba. Con el sufrir de lo auténtico, que de pura
transparencia no tiembla ni juega ni hace aspavientos ni fuerza el gesto.
Bruno había llegado con su caja.
Eran las ocho de la mañana y no había dormido. Vio a Javi, que jugaba en la
calle, acostumbrado a levantarse pronto, aunque era sábado y no había colegio.
Se la enseñó. Abrió la caja y vio a los dos pajaritos piando en su interior:
Pico piaba mucho; Ojitos piaba menos. Javi, como peluches, quiso cogerlos con
la mano y acariciarlos queriéndolos sentir, suaves y tiernos. Una oleada de
ternura lo envolvió sin poderlo evitar, una expansión de fragilidad lo inundó
todo (fue un instante), y en ese instante (duraría segundos, cinco tal vez) su
corazón flotaba en el reino de las cosas que no tienen peso. Luego volvió a la
realidad. Miró a las crías y ahora los veía como seres que tenía delante: no
como seres fundidos en su ser cuando no había sujeto ni objeto.
-Les vamos a dar de comer –dijo
Bruno-. Los vamos a criar, para que se hagan mayores y sean libres. Pero ahora
me voy a acostar, tengo mucho sueño. Javi, ¿quieres guardarlos mientras yo me
despierto?
A Javi se le abrió una gran sonrisa
y se expandió el alma.
-¿Y dónde los guardaremos? –dijo.
Los guardaremos en el pajar. Allí
hay calor y los polluelos pueden estar a gusto. ¿Quieres?
Javi lo miraba con ojos encendidos.
-¡Sí!
-Cuando me despierte les compraremos
comida y jugaremos un poco con ellos.
Y jugaron todo el día con los
pajarillos. Los tenían en la mano, estiraban el dedo y se subían a él, y
levantaban el dedo y Pico se soltaba y echaba a volar. Era un vuelo torpe,
incipiente, que cogía poca altura y se detenía en el borde del armario, donde
se agarraban sus patas movidas por el instinto; otras veces no conseguía llegar
y caía al suelo. Dos veces se cayó detrás de la televisión, que estaba encajada
entre armarios; y Javi tiraba del cajón de abajo y metía la mano en su hueco, y
allí estaba Piquito. Luego se hicieron fotos. Bruno, que estaba con el torso
desnudo porque hacía calor, se los puso a cada uno en un hombro. Lo cogieron en
el hueco de la mano, donde él picoteaba, y hasta la abuela, que miraba con una
sonrisa en los ojos, tenía el rostro encendido y sonreía cuando Bruno le ponía
los pájaros en la mano: y allí se quedaron quietecitos, piando con un trotecillo
alegre, Pico y Ojitos. Iria, todo corazón y pecho femenino, se desvivía en sus
afanes de acariciarlos y de darles el calor que les faltaba; de cuidar a los
animalitos.

Luego se los llevaron al campo.
Bruno, Iria y Javi; y Ojitos, y Pico. En el campo trastearon levantando el
vuelo, más que Ojitos, Pico; y se echaban a trotar por los aires buscando el
sol y respirando, reencontrándose con la naturaleza, buscando nido, sintiéndose
libres como el viento. Pico aprendía a pasos agigantados. Su cuerpo irradiaba
salud, y sin embargo era diminuto (parecía tan frágil…). Ojitos, más tranquilo,
prefería mirar agarrado al dedo de Javi, al brazo de Bruno, a la espalda, al
cuello, al pecho de Iria. El corazón se les encogía temiendo que Ojitos
estuviera enfermo; luego supieron que era porque era más pequeño; tenía que
aprender todavía… Su hermano, mientras tanto, volaba y dominaba el universo.
Todo el aire era libertad, todas las ramas cobijo, toda la tierra era aliento.
Y volaba y volaba, alegre como unas castañuelas, flotando en expansiones de
espacio, las mismas expansiones que le salían dentro. Libre como el viento,
pero protegido por la tierra donde caía; que la tierra nos da cobijo y es
nuestra madriguera, nuestro nido, nuestra casa, y sólo cuando hay casa puede
haber libertad. La condición de ser libre es que pueda recogerse uno en el
hogar donde vive.
Mas ¡ay! que tanta alegría acaba
volviendo celoso al destino. Aquella felicidad duró apenas dos días. Bruno y
Javi les prepararon una cajita de cristal con agujeros para que respiraran; su
suelo lo llenaron de tierra, con paja moldearon un nido y lo pusieron en uno de
sus rincones; en otro pusieron una tapita con comida, y en el otro, con agua.
No sabían qué darles de comer. Les cortaron pulpa de ciruela y la aplastaron y
Pico la comía: Ojitos, la regurgitaba. Después les compraron pipas y las
pelaron y machacaron e hicieron una masa que parecía que comían a gusto. Por
último fueron a una tienda de animales: allí les dieron unos polvos amarillos
que había que mezclar con agua y dárselos con una jeringuilla; las más de las
veces tenían que abrirles el pico pero a veces parecía que, movidos por
reflejos, lo abrían ellos. Así empezó a comer Ojitos.

Pasaron la noche. Bruno los sacó a
la calle, pero después le pareció que tendrían frío; entonces los llevó a su
habitación y los metió en su caja de cartón, con agujeros, para que se
abrigasen, y los tapó con papel de periódico. Al día siguiente Pico seguía
revoloteando y, a pasos agigantados, aprendía: aprendía a volar, a correr, a
valerse por el mundo, a hacerse joven, a dominar los ríos. Aprendía jugando y
velando en los peligros, Bruno lo protegía; que siempre está el maestro
cuidando del discípulo cuando jugaba a irse solo si no era mayor para
defenderse.
Mas ¡ay!, que la felicidad es frágil
y el ensueño no dura. Y el sino de la envidia nos persigue cuando nos ve
demasiado felices y, cuando menos lo esperamos, acecha. Y aquella mañana los
persiguió taimadamente, sin que ellos lo pudieran esquivar, y sacó su mano
helada, enfrió el aire y tropezó el ala en pleno vuelo: allí se torció el
destino. El pajarillo, volando tan alegre como unas castañuelas, chocó con el
pecho de Bruno y cayó al suelo; pero antes de caer pudo remontar el vuelo y,
enseñoreándose en el aire, alegre de nuevo, dio un par de volteretas planeando
aún torpe, pero creyéndose experto; y
cayó con tan mala fortuna que fue a parar bajo el pie de Javi; y Javi, que no
se lo esperaba, incapaz de cambiar el paso, cuando vio al pájaro ya estaba
poniendo el pie en el suelo, lo aplastó dolorosamente y en la tierra crujieron
sus tristes huesos. Y Javi, cuando vio lo que acababa de hacer, sintió un
vuelco en el corazón y le paró de latir, aterrorizado. Su cuerpo se paró, su
rostro se puso lívido, y una nube helada empezó a adueñarse de su pecho,
congelando el aire, derrumbando el amor, parando latidos. El amor por aquel
pájaro (pues no acababa de conocerlo y ya lo quería) se trocó en una pena que
invadió sus entrañas removiéndolas desde dentro como remueve, en la carne, la
espina que se clava en una herida. El mundo se vino abajo en el corazón de Javi
cuando el corazón de aquel pájaro, aplastados sus tristes huesos, moría. Luego
fueron a enterrarlo y ya no fue nada como era antes; pues Pico había dejado de
piar y sus alas no revoloteaban juguetonas, y sus ansias de aprender, truncadas
por el destino, sucumbieron en los peligros de la vida.
-¡Oh, ya sé por qué sufres, hijo
mío! ¡No sufras tanto, mi tesoro! ¡No llores así, mi bien! ¡Que me arrancas el
alma, con tus sufrimientos, y no quiero!
Y la madre se acurrucaba en el niño.
Sus manos, acariciando las mejillas, enjugaban sus lágrimas. Su cuerpo tiritaba
y no era capaz de infundir sosiego en el otro cuerpo que temblaba. Y así madre
e hijo, consolándose sus cuerpos como si fueran nido el uno del otro, se
sentían diminutos pajarillos que se abrazaban, indefensos, a las pajas
enlazadas donde se acurrucaban con su madre que les daba calor y comida. Y una
mano cruel, lanzando una botella al aire, vaciaba el nido y caían los dos
pájaros, precipitándose, indefensos, al suelo. Ya no hubo hogar para Pico y
Ojitos. Todo fue porque una mano se disparó desde una garganta borracha: por
divertirse.
Y la madre consolaba a su hijo.
Laura consolaba a Javi, inconsolable. Y Javi no paraba de decir:
-¡Por mi culpa ha sido, por mi
culpa: yo lo he matado!
Y la madre, con la pena
atravesándole el alma, buscaba algo que decir, pero no podía.
-No ha sido culpa tuya, no te
mortifiques. Tú no pisaste a Pico, Pico cayó bajo tus pies, no pudiste hacer
nada. Accidentes como ése los hay todos los días. Todo es la pura fatalidad, tú
pasabas, pero no has sido. ¡No llores, no llores, hijo mío!
OJITOS
Después de la muerte de su hermano,
Bruno y Javi cuidaron de Ojitos. Se desvivieron por él dándole de comer, y lo
sacaron al balcón. Creyeron que allí tomaría el sol, que le daría el aire, que
pasaría un rato agradable con el airecito que corría. Comieron. Y cuando a las
cuatro fueron a buscar la jaula el pobre Ojitos se moría.
No se puede decir lo que sufrieron.
No se pueden describir los sentimientos. Bruno y Javi se hundieron, e Iria,
cogiendo alimento con la jeringuilla, le abría la boca y se lo metía. Pero
ojitos no reaccionaba. Ojitos desfallecía. Su cuerpecito temblaba y sus plumas,
aún bordadas de plumón, estaban inmóviles. Tiritaba. Desesperados, no sabían
qué hacer: Bruno calentándolo con la mano, Javi llorando, Iria insistiendo con
la jeringuilla. Fue cuando Laura sugirió, ya a la desesperada:
-Llevadlo a la habitación. Encended
la lámpara de la mesa y dadle calor con ella.
Así lo hicieron. Metieron al pájaro
en la jaula y doblaron la lámpara sobre la jaula. El pajarillo, indefenso,
tiritaba. Parecía una agonía, pero era un velatorio, los chicos esperaban. Y el
tiempo se les hacía eterno. No parecía que el pobre Ojitos pudiese volver a la
vida. No parecía capaz de despertar de nuevo. Su cuerpo diminuto, aplastado
sobre el nido, con las patas dobladas y el pico vencido, desfallecía. Laura se
había ido al comedor porque no podía verlo. Su corazón estaba roto. Y algo muy
triste en su pecho se partía. Ella que parecía seria. Ella que no compartía
ternuras con el pajarillo. En realidad aparentaba frialdad porque estaba
sufriendo. ¡No quiero verlo, no quiero verlo! Su frente intuía un triste
presentimiento. Y su alma vencida, repleta de pasión, disimulaba.
De repente se oyó un grito por el
pasillo.
-¡Ojitos revive! ¡Ojitos revive!
Laura salió corriendo hacia la
habitación, disparada como una flecha. Y vio a Ojitos piando, piando sin parar,
con energía. Suspiraron todos y sus pechos se sintieron aliviados, como si se
les hubiera quitado un peso de encima. Bruno llegó a decir:
-A lo mejor está triste porque no ha
visto a su hermano. A lo mejor es calor de hogar lo que le falta, y no sólo
calor de cuerpo; por eso está ausente.
Y todos presintieron que era la pena
del hermano ido. Pero como un milagro, cuando nadie lo esperaba ya, Ojitos
volvió a la vida. Piaba y piaba y su vocecita llenaba la habitación con un
cascabeleo infantil: la vida. Bruno cogió la jeringuilla y se la dio al
pajarillo, y el pajarillo comía. Le pareció que la comida podía estar
estropeada y la cambió; tiró el líquido al lavabo y enjuagó el vasito, cogió el
paquete de polvo amarillo, echó un poco, lo volvió a mezclar con agua y se lo
dio con la jeringuilla. El pájaro no abría la boca y Bruno lo cogió en su mano,
le abrió el pico y le echó una gota: Ojitos movía el pico como chupando, y
parecía que se relamía. Así lo hizo varias veces.
-¿Dónde tiene el buche? –dijo Javi.
-Aquí. -Bruno le enseñó, bajo el
cuello, la parte del pecho que parecía una quilla.
-Es que el señor ha dicho que cuando
lo tienen hinchado es porque están llenos.
Ojitos no paraba de jugar. Piaba y
le encantaba que le tendiesen un dedo para agarrarse a él con sus patas. Le
gustaba que lo sacaran de la jaula, picoteaba la mano con cosquillitas, y a
veces (quizá cuando la otra mano se acercaba) levantaba el cuello y abría la
boca de par en par: parecía como si quisiera que sus padres echaran en ella la
comida. Luego lo devolvían a la jaula y Ojitos permanecía en el centro del
nido. Otras veces se encaramaba a su borde, y se erguía estirando patas y
cuello, como un gallo. Ya no tenía hambre. Bruno hizo otro intento, pero ya no
quiso más.
-Debe tener una semana –le había
dicho el señor de los pájaros-. Dentro de diez días le ponéis dos tapitas, una
con esta masa amarilla y otra con un poco de alpiste; cuando él mismo lo pida,
no antes: no lo forcéis.
Bruno sabía ahora lo que quería
decir. Siendo cría, el pajarillo no abría la boca para comer, había que
abrírsela. Pero de vez en cuando le venía el instinto y abría el pico, y
entonces buscaba la jeringuilla y tragaba, parecía que con gusto, la gota de
comida que le caía. A medida que su ser se fortificaba, desarrollándose,
comería poco a poco sin pasividad, hasta que ya la comida no fuese algo que le
llevaban sino algo que pedía. Ojitos piaba y piaba, y su chillido era una
vocecita aguda, niña, tenue. Javi tenía esa vocecita clavada en el recuerdo.
Estaban en el comedor. Cada diez
minutos, a veces cinco, iban a ver al pajarito. Y el pajarito, en la
habitación, piaba y piaba, lleno de vida. Pero se hizo de noche y pensaron que
quería dormir.
-Le hemos puesto una lámpara –había
dicho Bruno.
-Eso es. Calor es lo que necesita.
Le había respondido el hombre de los
pájaros. Y Bruno, desconcertado (la ignorancia de los pájaros lo tenía a
ciegas), volvió a preguntar.
-Le hemos tenido con la lámpara toda
la tarde. Ahora se la quitaremos, para que duerma.
-No, no, es al contrario: por la
noche refresca un poco; por eso hay que dejarle la bombilla. De día se la
podéis quitar.
Pero Ojitos piaba y no se dormía.
Bruno pensaba que la luz no le dejaba dormir. Una de las veces que fueron lo
encontraron inflado, posado en el borde del nido, durmiendo; eso les parecía.
Pero al llegar Ojitos se despertó. Entonces se volvieron a marchar para dejarle
tranquilo; pero Ojitos piaba y piaba sin poder conciliar el sueño. Entonces le
apagaron la luz. A los pocos minutos dijo Javi:
-¿Vamos a ver si duerme?
Bruno le dijo:
-Sí; pero trae tu linterna, porque
en la habitación ya no hay luz.
Así lo hicieron; y fueron a la
habitación. A la luz de la tenue linterna, casi en penumbra, Ojitos dormía. Se
volvieron a marchar. No volvieron a transcurrir tres minutos cuando Bruno
volvió de nuevo. Cogió la linterna de Javi, la encendió por el pasillo, y en la
habitación, con el alma en vilo, alumbró la jaula; lo que vio le heló la sangre
en las venas: Ojitos yacía en un rincón de la jaula, en la diametral del nido,
sobre la tapita donde habían puesto algo de comida, tumbado y patas arriba.
Desesperado, fue al comedor donde estaban Javi y Laura y, mirándoles con
abandono, sin aspavientos, sin dramatismo, dejó caer en una frase un universo
patético.
-Ojitos ha muerto.
-¡No…!
Quedaron paralizados. Laura se
acercó, apresurada pero sin correr, a ver la jaula del animalito. Javi se quedó
de piedra; su rostro mudo fue como el mármol, pero pronto su mejilla se sonrojó
de nuevo. A sus ojos, sufrientes, asomaban lágrimas que apenas los llegaban a
coronar, por el borde, sin derramarse en sus mejillas; su vista se empañaba. La
misma tristeza, el mismo día, volvió dos veces desde que la mañana se llevó a
Pico. Ojitos había muerto. Sus patas, levantadas, eran la tétrica morada de un
cadáver. Pero Javi todavía se resistía a creerlo. Sobre todo a admitirlo.
-¿Pero siempre que tienen las patas
para arriba es porque están muertos?
-Sí.
-¿Y no puede ser que estén dormidos?
¿Nunca duermen con las patas para arriba?
-No. Ojitos está muerto.
Las lágrimas pugnaban por aflorar a
los ojos de Javi. Bruno, doliente, le puso la mano en el hombro.
-Hay que aceptarlo, Javi. Quizá
cuando le hemos quitado la lámpara se ha muerto de frío. O quizá ya estaba
moribundo cuando estaba puesta la lámpara, y el calor que le dimos no ha hecho
más que prolongar su agonía: no lo sabemos. Hemos venido dos veces y creíamos
que estaba dormido; a lo mejor se estaba muriendo. ¿Cómo íbamos a saberlo?
Laura, que sentía el remordimiento
rondando el espíritu de Javi, pudo desarmarlo antes de que llegara.
-No es culpa nuestra, Javi. Nosotros
no sabemos de pájaros. No sabemos interpretar sus gestos, sus movimientos, no
conocemos sus necesidades. Ese señor nos ha dado unos cuantos consejos, pero no
han sido suficientes. Para criar pájaros hay que conocer mucho de ellos. Mira,
Javi: cuando nace un niño demasiado pronto lo ponen en la incubadora, que es
como una jaula con una bombilla para darle calor; pero la vida es tan frágil
que pende de un hilo, y es muy difícil evitar que se muera. Hasta plantar un
árbol es difícil: tú plantas la mata y no puedes esperar a que crezca, porque
se te muere; hay que darle muchos cuidados y aun así el árbol se seca; la vida
es tan frágil… Es muy difícil cuidar a los pequeñines, porque son los más
desprotegidos.

Javi la miraba, con unos ojos como
los de Ojitos, triste, muy triste. Pero en ellos había consuelo. Su madre había
logrado borrar de su corazón todo sentimiento de culpa. Pero le quedaba la
pena: esa pena inmensa que te deja el vacío de los seres que has querido con
tanto corazón.
-Yo no quiero tener más animales; se
sufre mucho cuando se mueren.
Laura agarró a su hijo por los
hombros y lo apretó contra sí. Por la noche, mientras le leía el cuento, Javi
no se dormía. Tenía sueño pero el recuerdo de Ojitos no le dejaba de rondar.
Entonces su madre le leyó otro capítulo. Y otro
y otro. Y Javi cerraba los ojos y parecía que estaba dormido, pero
cuando se levantaba su madre los abría de nuevo.
-¿Sabes, mamá? Oigo como un ruido a
lo lejos; un ruido que se repite.
-La alarma de un coche –contestó su
madre-. A veces se disparan y tardan en apagarlas.
-No, no es eso. Son dos ruiditos que
se repiten sin parar: es el piar de Ojitos, que no me lo puedo quitar de aquí
-señaló con la mano a la frente-; lo tengo clavado en mi cabeza, lo oigo
siempre, parece como si estuviera vivo: lo tengo aquí, aquí, es la voz de
Ojitos, mamá.
A Laura se le empañaron los ojos.
“No pienses más en él”, dijo. “Ojitos no sufre ya. Ahora debes descansar, hijo,
busca el sueño. Piensa en el cielo, hijito. Duerme en paz”.
Ojitos también descansaba en su
triste sueño. Pero el sueño de Ojitos mañana no tendría su despertar.