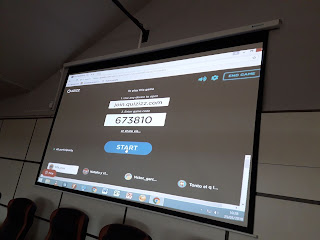DE LA DEMOCRACIA
ASAMBLEARIA
Tendría
yo al filo de los veinte años. Estaba en la universidad. En una de esas huelgas
de primavera que suelen estallar todos los años y que tuvo por objeto una
reforma educativa, nos convocaron a todos en un anfiteatro; el anfiteatro
estaba de bote en bote y arriba, en los pasillos, por los lados, hasta el
último hueco estaba abarrotado. En la tribuna estaban los líderes de las
entidades convocantes. Empezaron a hablar. Primero fueron las quejas contra la
reforma. Gritos. Luego hablaron del ministro. Abucheos. Una voz gritó desde el
centro de la sala:
¡Ay,
Haby, si tu madre hubiera conocido la píldora!”
René Haby era
el ministro de educación. Aplausos. Pataleos. Luego gritó en la tribuna,
desencajado, el del pelo más largo:
-¡Yo ya estoy
harto de venir a la universidad! ¡Harto de recibir esta educación burguesa! ¡Yo
quiero que haya por fin una educación para el pueblo!
Un estruendo
hizo retumbar la facultad hasta los cimientos.
-¡Hemos ido a
la Renault! ¡Mañana va a venir un obrero a la manifestación! ¡Con nosotros!
Aplausos,
aplausos hasta reventar. Con un obrero y doscientos estudiantes ya estaba
sellada la alianza entre los intelectuales y la clase obrera. Francia, 1975.
Era el tiempo en que Sartre iba a arengar a los obreros a la fábrica de
automóviles, buque insignia de la industria francesa. Junto a la Dassault. Yo,
con muchas ganas de aprender, y de luchar contra las injusticias, escuchaba con
atención. No salía de mi perplejidad: iban a buscar a un obrero como quien
busca un objeto valiosísimo de las poblaciones polinesias. Un obrero convertido
en la clase obrera (cualquier lógico te diría que eso es una aberración; nominalismo
puro). Entonces supe que el único hijo de obrero era yo; los demás eran hijos
de papá que no habían visto un obrero en su vida; y ahora estaban jugando a la
revolución; en los pocos años que median entre la escuela y la vida laboral.
-¡Acabaremos
con la sociedad capitalista! –gritaba uno.
-¡Socavaremos
los cimientos de este mundo corrupto! –gritaba otro.
-¡Has cavado
bien, pequeño topo! –gritaba Hegel.
-Un fantasma
recorre Europa –gritaba Marx.
-Vais al cine,
¿y qué veis? –gritaba el del pelo largo-. ¡Escenas
de la vida conyugal! –se contestaba solo-. De Ingmar Bergman. ¿Y qué importan
a mí los fantasmas de la burguesía?
Claro, la
revolución era incompatible con el psicoanálisis.
-¡Tiendas!
¡Publicidad! ¡Productos de lujo! ¡Sociedad de consumo! ¡Compañeros, recordemos
lo que decía Adorno! ¡Estamos cosificados por la sociedad de masas! ¡Somos un
tornillo del motor, una pieza de la maquinaria, un engranaje de la fábrica!
¡Tenemos que reivindicar, con Moustaki, el derecho a la pereza! ¡Basta ya de
trabajar como autómatas! ¡Cogito, ergo automaticus sum! ¡Que suba la
imaginación al poder, como decían los del 68! ¡Vivan los trabajadores de la
cultura! ¡Viva la revolución! ¡Viva la clase obrera!
-¡Estáis de
acuerdo? -gritó otro desde la tribuna a voz en cuello; le respondió una salva
de gritos y pataleos. Se cantaron pareados. Se corearon consignas.
-¡Síííí!
–Unanimidad en la sala. Yo no hablaba a nadie. Yo sólo quería escuchar, había
venido a enterarme de los motivos de la huelga, pero aquello era una asamblea:
no un debate.
Siguieron intervenciones
donde cada uno contaba sus penas. Nadie hablaba: gritaba; y cada grito era
coreado por una salva de aplausos; evidentemente, si alguien hubiera gritado
cosas contrarias a las consignas nadie le habría hecho eco; lo habrían
abucheado. Yo miraba a mi alrededor y vi que algunos no hablaban; pero hasta
ellos, al cabo de un rato, acabaron salmodiando, alborotando y gritando. Ni una
sola objeción, ni un análisis; sólo clamar con voces desgarradas los
sufrimientos de esos jóvenes pisoteados por el sistema, los estertores de esa
sociedad que acababa haciendo aguas, las convulsiones del viejo mundo que
rabiaba con alaridos de parto:
-¡Esto tiene
que estallar! ¡Viva la revolución!
Joven guardia.
La internacional. A las barricadas. Gritos, aplausos, pataleos; ni la música se
podía oír, sólo el tumulto; ni llegaban las ideas para pensar, sólo palabras; y
las palabras eran pastillas para gritar, voces para estallar, no vehículos de
reflexión: se agotaban en la garganta sin llegar al cerebro, porque las notas
de la música las tapaban los gritos y al final no había ni significados, ni
palabras, ni música: sólo ruido.
Salieron todos
del anfiteatro en confuso montón. Las puertas se atascaban como si aquello
fuera una jauría: cuerpo contra cuerpo, golpes contra la pared, una masa enfebrecida,
comulgando con la rebelión, convencida de que con aquello iban a cambiar el
mundo. Mi perplejidad iba en aumento. Yo había ido a una asamblea y me encontré
con un espectáculo. Había ido a entender, y a conocer, pero durante aquella
reunión apenas si se sobrevoló, muy de pasada, el texto de la reforma
educativa, ya no para discutirlo, sino para vilipendiarlo; el texto era como un
libro maldito y cualquier cosa que saliera de él despertaba, como un reflejo
simultáneo y automático, los anatemas furibundos que se habían aprendido: las
descalificaciones sin argumentar. Las condenas, los insultos. No se había
hablado de nada. Solo se habían soltado iras, como en el mundo de Orwell se
empleaba el día de la ira, para limpiarse por dentro y liberarse de las malas
energías que llevamos reprimidas.
Después supe
que aquello había sido un simulacro de asamblea. Otras asambleas a las que también
asistí, con ser menos patéticas, no eran menos inoperantes; más proclives a los
gritos que a las palabras; receptivas a las consignas más que a las razones; a
las creencias más que a las opiniones. Cada uno recitaba allí su credo; sus
dogmas, la fe que había mamado desde que se hizo militante. Y pocos estaban
dispuestos a escuchar la fe del otro. Aquellas otras asambleas no servían para
contrastar discrepancias, sino para confirmar unanimidades. Y lo mismo daba que
fueran doscientos o que fueran veinte. Un compañero se sentó cerca del coordinador
de la reunión un día que había que decidir algo. El coordinador puso un papel
sobre la mesa, boca abajo. En un momento inesperado, al gesticular con el brazo,
el papel se dio la vuelta: mi compañero leyó lo que estaba escrito; se siguió
debatiendo durante una hora y media y al final se votó: y la resolución que se
tomó fue, ¡oh, milagro!, la misma que había escrito en su papel el coordinador
que nos había convocado.
Reuniones que
se convocan para que los reunidos decidan, libremente, lo que ya ha decidido el
jefe: sin darse cuenta de que habían sido llevados a ello por su hábil
dialéctica. Asambleas donde las masas votan lo que propone el líder; y muy poca
gente lo cuestiona. Asambleas variadas de todo tipo y pelaje: asambleas
multitudinarias, como la del anfiteatro; asambleas donde solamente sabe de lo
que habla quien toma la palabra, como la de la junta de accionistas de un banco
o la del ágora ateniense; asambleas con menos gente, como un consejo escolar,
un claustro de profesores o una junta de delegados; y asambleas con poca gente,
como una comisión pedagógica o una reunión de seminario o un grupo de trabajo.
Parece, en
primer lugar, que las cosas funcionan mejor cuando hay poca gente. Se oye
hablar menos a las tripas que al cerebro. Además, no hay que gritar para
hacerse oír: lo que ocurre cuando hay grandes espacios y se usan micrófonos que
en vez de amplificar la voz, la distorsionan. Las asambleas muy numerosas son
proclives a que haya vagos y revoltosos: como el ágora de Atenas. Los grupos
pequeños sustituyen los discursos por el diálogo, la gente habla para hacerse
entender, no para hacerse oír. Las grandes asambleas no reúnen los requisitos
que buscaba Habermas para las verdaderas conversaciones. No despojan a las
palabras de esa comunicación paralela que son los gritos, los gestos, los
tonos, las miradas abyectas, las descalificaciones, los insultos que se ven sin
darse uno cuenta, porque no se dicen: porque, más que lo que se comunica con
las palabras, sentimos más o menos inconscientemente lo que metacomunicamos con
las miradas y los gestos (como decían Paul Watzlavic y George Bateson). Las
asambleas numerosas son prolíficas en metacomunciación, y parcas en
comunicación. Y las de poca gente sólo valen si las tripas no acompañan, con
los gestos, lo que dice nuestro cerebro con las palabras.
Y todos tienen
derecho a hablar en las asambleas que presumen de pedigrí democrático: pero no
todos tienen las mismas oportunidades de hablar. Quien está en la tribuna toma
la palabra y no la suelta. Aparte de que, hablando desde la tribuna, se
envuelven las palabras de una autoridad que no tienen cuando se dicen desde el
público. Y en los grupos pequeños a veces hay gente que no para de hablar,
mientras que el resto no habla nunca: si no hay un moderador que reparta los
tiempos, el debate se convertirá en un monólogo, y lo que salga de él no
reflejará el pensar y sentir de todos sino el sentir y pensar de uno; y no se
comprometerán todos a cumplirlo.
Yo soy
partidario de los debates, no de las asambleas. Y si por asamblea entendemos
una reunión de masas, entonces soy contrario a la democracia asamblearia, que
es, porque están todos, una democracia directa; y precisamente porque están
todos es el lugar donde nunca está nadie. A veces hay que delegar para que las
cosas funcionen. Y si todos quieren hablar, deberán hacerlo en condiciones que
faciliten el diálogo por encima del discurso. Y cuando se delega hace falta
confianza, y si se desconfía hay que vigilar a quien nos representa; pero hay
que extender la confianza lo más que se pueda. Y si votamos con el corazón,
procurar que esté buenamente equilibrado con la cabeza. Hay que llenar de
diálogo los espacios silenciados por los discursos de las asambleas: porque
deben hablar todos, pero no todos a la vez, ni juntos ni a gritos. Hablar para
que se pueda oír: no oír a los pocos que hablan.
Año más tarde
me volví a encontrar con el joven del pelo largo. El que gritaba más, el que
más consignas coreaba, el que quería buscar a un obrero para pasearlo por la
manifestación de los estudiantes. Tenía el pelo corto. Tenía traje y corbata,
unos zapatos negros que brillaban y una voz encantadora y melosa de marketing.
Aquel revolucionario de acequia llevaba en la mano una maleta diplomática.